Tras el sismo de magnitud 8,8 en Kamchatka (Rusia), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una advertencia para la costa Pacífica colombiana por posible formación de olas. Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca estuvieron en estado de riesgo, aunque la alerta se redujo a una recomendación. Según experto de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), este tipo de terremotos —propios de zonas de subducción como la del Pacífico colombiano— puede generar tsunamis cuando el fondo marino se eleva abruptamente, como ocurrió en Tumaco en 1979.
El profesor Germán Prieto, del Departamento de Geociencias de la UNAL, recuerda que Colombia está expuesta a eventos similares. “Hace 46 años ocurrió un terremoto de magnitud 8,2 en Tumaco, que generó un tsunami con olas de hasta 6 m”. Aunque ni los terremotos ni los tsunamis se pueden predecir, sí es posible monitorearlos en tiempo real y activar alertas tempranas que permitan evacuar a la población de zonas costeras antes de la llegada de la ola.
El monitoreo depende de dos sistemas centrales: las
estaciones sismológicas, que detectan inmediatamente la magnitud y ubicación
del sismo, y los sensores oceánicos, como los buoys o flotadores
ubicados en distintas zonas del Pacífico, que registran con gran precisión el
nivel del mar y alertan sobre cambios bruscos. Esta información es transmitida
por satélite, lo que permite ganar minutos o incluso horas antes de que la ola
impacté las costas.
En el caso colombiano, un tsunami tardaría en llegar desde
decenas de minutos hasta poco más de una hora, mientras que en lugares como
Hawái o Japón el tiempo de arribo puede ser de 6, 10, o incluso 12 horas. Este
margen hace que las alertas tempranas sean vitales para proteger vidas.
El caso de Rusia: qué ocurrió y por qué genera tsunamis
“El sismo se produjo a lo largo de una falla de unos
500 km de longitud por 100 km de ancho, y un bloque de roca se
desplazó hasta 10 m respecto al otro”, explica el profesor Prieto, cuyo
trabajo se centra en comprender la diversidad de terremotos y los movimientos
del suelo asociados que se esperan en la superficie terrestre.
“Este movimiento vertical del fondo marino, ocurrido a unos
30 km de profundidad, provocó una alteración en la superficie del océano
que generó una ola de tsunami capaz de viajar a gran velocidad a través del
Pacífico. Para que esto ocurra, el fondo del mar se debe levantar o hundir
abruptamente desplazando grandes volúmenes de agua. En este caso se trató de un
terremoto inverso, característico de las zonas de subducción, en el que un lado
de la falla se eleva sobre el otro creando las condiciones ‘perfectas’ para
formar una ola de gran energía”, explica el experto.
En Kamchatka, la placa del Pacífico se desliza bajo una
placa más pequeña llamada de Ojotsk, en una dinámica muy similar a la del
litoral Pacífico colombiano, donde la placa de Nazca subduce bajo la
Sudamericana, lo mismo que ocurre en Perú, Ecuador y Chile.
Investigaciones de la UNAL ayudan a entender riesgos
sísmicos y de tsunami en Colombia
El reciente tsunami en Rusia revive preguntas sobre la
vulnerabilidad de otras regiones del mundo. En Colombia, por su ubicación en el
cinturón de fuego del Pacífico, las costas del Chocó y Nariño enfrentan un
riesgo sísmico alto, con posibilidad de tsunamis generados por sismos de
subducción.
Desde la UNAL, equipos científicos han desarrollado herramientas para estudiar y anticipar estos escenarios. Por ejemplo, en alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Investigadores de la Universidad elaboraron mapas de curvas de fragilidad que permiten estimar los daños que causaría un tsunami en infraestructuras de Tumaco y Buenaventura. También crearon escenarios precomputados de tsunamis simulados –útiles para evaluar impactos en tiempo real– y curvas de vulnerabilidad que analizan la respuesta estructural de las edificaciones.
En 2021, Miguel Ángel Rivas Tabares, magíster en Ingeniería - Estructuras de la UNAL, diseñó una herramientas. para calcular la vulnerabilidad, de viviendas tipo palafito –típicas de zonas costeras del Pacífico– ante la combinación de sismos y tsunamis. Este desarrollo considera factores como la fuerza de las olas, el material de las viviendas y su exposición geográfica. Este insumo le ha servido a la Dirección General Marítima (Dimar) para diseñar estrategias de mitigación.
Por último, investigaciones en Geofísica realizadas en 2020 han mostrado que incluso el núcleo interno una esfera sólida de hierro y níquel a más de 5.000 km de profundidad,estaría girando. Según el geólogo de la UNAL Albert Aguilar, este fenómeno se ha identificado al analizar ondas sísmicas (PKIKP) en los terremotos repetitivos, llamados “dobletes”.
Estos aportes científicos no solo buscan avanzar en la
predicción del riesgo, sino además fortalecer la educación pública, el
monitoreo y la capacidad de respuesta ante posibles eventos naturales extremos.

.jpg)








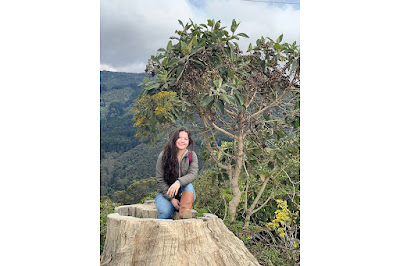




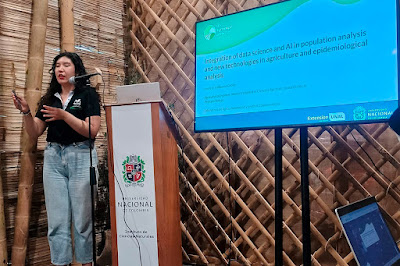





.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpeg)


.jpg)







